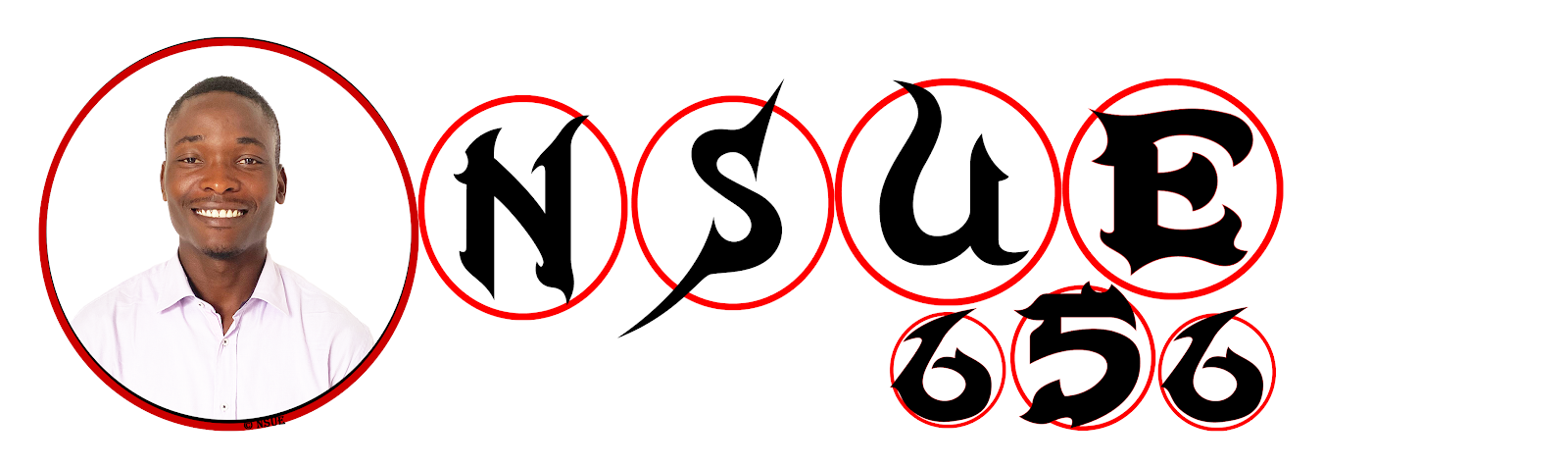La maldición
En un terreno lleno de flores y arbustos perfectamente recortados, con el entorno vallado, pasaban todo el día, sentados sobre un banco, los gemelos, hijos idiotas del matrimonio Mbá-Mokuy. Con la lengua entre los labios, y la mirada perdida. Cuando se les interrumpía volvían la cabeza con la boca abierta. El banco quedaba paralelo al cerco a unos metros, y allí se mantenían inmóviles, con los ojos fijos en los espacios que hay de una varilla a otra. Veían cómo el sol se ocultaba tras el horizonte. La luz enceguecedora llamaba su atención, poco a poco sus ojos se animaban; se reían al fin estrepitosamente, congestionados por el mismo gozo ansioso, mirando al sol con gran alegría, como si fuera comida.
Otras veces, alineados en el banco, zumbaban horas enteras, imitando al tranvía del tráfico. Los ruidos fuertes sacudían asimismo su inercia, y corrían entonces, mordiéndose la lengua y mugiendo, alrededor del patio. Pero casi siempre estaban apagados en un sombrío letargo de idiotismo, y pasaban todo el día sentados en su banco, con las piernas colgantes y quietas, empapando de glutinosa saliva el pantalón. En todo su aspecto sucio y desvalido se notaba la falta absoluta de un poco de cuidado maternal.
Esos dos idiotas, sin embargo, habían sido un día el encanto de sus padres. A los tres meses de casados, Mbá y Mokuy orientaron su estrecho amor de marido y mujer, hacia un porvenir mucho más provechoso: un hijo: ¿Qué mayor dicha para dos enamorados que esa honrada consagración de su cariño, libertado ya del vil egoísmo de un mutuo amor sin fin?
Y cuando el hijo llegó, a los dos años de matrimonio, creyeron cumplida su felicidad. La criatura creció, bella y radiante, hasta que tuvo año y medio. Pero a los tres años lo removieron una noche convulsiones terribles, y a la mañana siguiente no reconocía a sus padres. El médico lo examinó con una atención profesional minuciosa, buscando las causas del mal en las enfermedades de los padres.
Después de algunos días los miembros paralizados recobraron el movimiento; pero la vivacidad, el ánimo, aun el instinto, se habían ido del todo; había quedado profundamente idiota, baboso, inactivo sobre las rodillas de su madre.
— ¡Hijo, mi hijo querido! —gimoteaba ésta, sobre aquella espantosa ruina de su primogénito.
Cuando llegó el día del alta, el padre se quedó charlando con el médico mientras su esposa se iba al coche con el muchacho
—A usted se le puede decir esto; — dijo el médico con el rostro conmovido, — Creo que es un caso perdido, Podrá mejorar, educarse en todo lo que le permita su idiotismo, pero no más allá—
— ¡Sí! ¡Entiendo! —asentía Mbá —. Pero dígame; ¿Qué cree que pudo causar este desastre en nuestro hijo?
El médico que creía en las maldiciones heredadas, le sugirió al padre que se buscara ayuda profesional en las curanderías, para hacerse un lavado de energías negativas.
Con el alma destrozada de remordimiento, Mbá redobló el amor a su hijo, el pequeño idiota que pagaba talvez los excesos del abuelo, o quizás algún error que él hubiera cometido. Tuvo asimismo que consolar sin tregua a Mokuy su esposa, herida en lo más profundo por aquel fracaso de su joven maternidad.
Tras un tiempo aquel engendro del demonio falleció, y los padres que ya le tenían por muerto desde que enfermó, no hicieron largo su luto.
Como es natural, el matrimonio puso todo su amor en la esperanza de otro hijo. Nació éste, y su salud y limpidez de risa reencendieron el porvenir extinguido. Pero a los dieciocho meses las convulsiones del primogénito se repetían, y al día siguiente amanecía idiota, y menos que el primero, tuyo una muerte prematura.
Esta vez los padres cayeron en honda desesperación. ¡Luego su sangre, su unión y su amor estaban malditos! ¡Su unión, sobre todo! Treinta y tres años él, veinticinco ella, y toda su apasionada ternura no alcanzaba a crear un átomo de vida normal. Ya no pedían más belleza e inteligencia como en el primogénito; ¡pero un hijo, un hijo como todos!, ¡que solo sea normal!
Del nuevo desastre brotaron nuevos centelleos del dolorido amor, un loco anhelo de redimir de una vez para siempre la santidad de su ternura. Sobrevinieron gemelos, y punto por punto se repite el proceso de los dos mayores. Se hizo popular el chisme sobre ellos de que sus hijos se hacían idiotas porque ellos los sacrificaban para hacerse ricos, esto sumado al dolor de ver a su progenie desvanecer, le incito a Mbá consultar a los curanderos independientemente de su esposa.
Los muchachitos que no sabían comer, cambiar de sitio, ni aun sentarse. Aprendieron al fin a caminar, pero chocaban contra todo, por no darse cuenta de los obstáculos. Cuando los lavaban refunfuñaban muy molestos. Sólo se animaban al comer, o cuando veían colores brillantes u oían truenos. Se reían entonces, echando afuera lengua y ríos de baba. Tenían, en cambio, cierta facultad imitativa; pero no se pudo obtener nada más. Con los gemelitos pareció haber concluido la aterradora descendencia. Pero pasados tres años desearon de nuevo ardientemente otro hijo, confiando en que el largo tiempo transcurrido hubiera aplacado a la fatalidad.
No alcanzaban tener otro hijo. Y en ese ardiente anhelo que se exasperaba, en razón de su infructuosidad, se agriaron. Hasta ese momento cada cual había tomado sobre sí la parte que le correspondía en la miseria de sus hijos; pero la desesperada necesidad de salvación ante las cuatro bestias que habían nacido de ellos, echó afuera esa imperiosa necesidad de culpar a los otros, que es patrimonio específico de los corazones inferiores, y cosa común en nuestra sociedad, esto sumado a las consultas de las curanderías, que cuando iba el marido le decían que el mal provenía de la mujer, y cuando iba ella, que en la familia de su marido había un león que se comía las almas de sus hijos.
Comenzaron cambiando el pronombre: “tus hijos”. Y como a más del insulto había la estratagema, la atmósfera se cargaba.
—Me parece —dijo una noche Mbá, que acababa de entrar y se lavaba las manos— que podrías tener más limpios a los muchachos.
Ella continuó mirando su novela como si no hubiera oído nada.
—Es la primera vez —repuso al rato— que te veo preocuparte por el estado de tus hijos.
Él la miró con una sonrisa fingida y casi forzada:
—De nuestros hijos, ¿me parece?
—Bueno; de nuestros hijos. ¿Te gusta así?
— ¿Creo que no vas a decir que yo tenga la culpa, no?
— ¡Ah, no! —ella sonríe en tono burlesco, pero furiosa— ¡pero yo tampoco, supongo…! ¡No faltaba más…! —murmuró.
— ¿Qué, no faltaba más?
— ¡Que si alguien tiene la culpa, no soy yo, entiéndelo bien! Eso es lo que te quería decir.
Su marido la miró con brutal deseo de insultarla.
— ¡Dejémoslo! —articuló, secándose por fin las manos.
Este fue el primer choque y le sucedieron otros. Pero en las inevitables reconciliaciones, sus almas se unían con doble arrebato y locura por otro hijo.
Nació así una niña. Vivieron dos años con la angustia a flor de piel, esperando siempre otro desastre. Sin embargo nada pasó, y los padres pusieron en ella toda su complacencia, la pequeña llegaba a los más extremos límites del mimo y la mala crianza.
Si aún en los últimos tiempos Mokuy cuidaba a veces de sus hijos, al nacer la pequeña Nchama se olvidó casi del todo de los gemelos. Su solo recuerdo la aterraba, como algo atroz que la hubieran obligado a cometer. Al padre bien que en menor grado, le pasaba lo mismo. Pero no por eso la paz había llegado a sus vidas. La menor indisposición de su hija echaba ahora afuera, con el terror de perderla, los rencores de su descendencia podrida.
Con estos sentimientos, no hubo ya para los gemelitos afecto posible. La sirvienta los vestía, les daba de comer, los acostaba, con visible brutalidad. No los lavaban casi nunca. Pasaban casi todo el día sentados frente al cerco, abandonados de toda remota caricia. Y cuando se ponían en frente de la tele, no miraban más que películas de horror de brutales asesinatos, e imitaban aquellas películas de tal forma que parecían ser los guionistas, y ya que se les discriminaba en todo, algo había que permitirles, y nada mejor que dejar que miren la tele, porque así no molestaban a nadie, a no ser que la pequeña Nchama quisiera ver otra cosa.
De este modo la pequeña cumplió cuatro años, y esa noche, resultado de las golosinas que era a los padres absolutamente imposible negarle, la criatura tuvo algún escalofrío y fiebre. Y el temor a verla morir o quedar idiota, tornó a reabrir la eterna llaga.
Hacía un rato que no hablaban, y el motivo fue, como casi siempre, los fuertes pasos de Mbá.
— ¡Ohhhhh señor! ¿No puedes caminar más despacio? ¿Cuántas veces quieres que se te repita lo mismo?
—está bien, es que me olvido; ¡se acabó! No lo hago a propósito.
— ¿y quieres que me crea eso?
— ¡Tú créete lo que quieras, maltita arpía!
— ¡Qué! ¿Qué dijiste…?
— ¡Nada!
—Sí, ¡te oí decir algo! Mira: ¡no sé lo que dijiste; pero te juro que prefiero cualquier cosa a tener un padre como el que has tenido tú!
Él se puso furioso.
— ¡Al fin!—repuso alzando la voz—. ¡Al fin, víbora, has dicho lo que querías!
— ¡Sí, víbora, lo acepto! Pero yo he tenido buenos padres ¿oyes?, ¡buenos! ¡Mi padre no ha muerto delirando de brujería! ¡Yo hubiera tenido hijos como los de todo el mundo si no fuera por tu familia! ¡Esos son hijos tuyos, esos dos y los que fallecieron… tuyos!
Mbá explotó a su vez.
— ¡Víbora endemoniada! ¡Eso es lo que eres, lo que te quiero decir! ¡Puedes al Akarbeyem a preguntarle quién tiene la mayor culpa de la desdicha de tus hijos: mi familia o tu hechicería!
Continuaron cada vez con mayor violencia, hasta que un gemido de la pequeña Nchama selló instantáneamente sus bocas. Muy de madrugada la ligera indigestión había desaparecido, y como pasa fatalmente con todos los matrimonios jóvenes que se han amado intensamente una vez siquiera, la reconciliación llegó, tanto más efusiva cuanto más hirientes fueran los agravios.
Amaneció un hermoso sábado y hacia un día estupendo, a las diez decidieron salir, después de almorzar. Como apenas tenían tiempo, ordenaron a la sirvienta que matara una gallina.
El día radiante había arrancado a los idiotas de su banco. De modo que mientras la sirvienta degollaba en la cocina al animal, desangrándolo con parsimonia, creyó sentir algo como respiración tras ella. Al mirar, vio a los dos idiotas, con los hombros pegados uno a otro, mirando estupefactos la operación… Rojo… rojo… — ¡Señora! Los niños están aquí, en la cocina.
Mokuy que no quería que jamás pisaran allí. ¡Y ni aun en esas horas de pleno perdón, olvido y felicidad reconquistada, podía evitarse esa horrible visión! Porque, naturalmente, cuando más intensos eran los raptos de amor a su marido e hija, más irritado era su humor con los monstruos, mandó a la sirvienta echarles
— ¡Que salgan, Ribala! ¡Échelos! ¡Échelos!, la dijo gritando como si se tratara de unos perritos sarnosos
Las dos pobres bestias, sacudidas, brutalmente empujadas, fueron a dar a su banco.
Después de almorzar, salieron todos. La sirvienta se fue a Sipopo, y el matrimonio a pasear en el parque nacional con su niña. Al bajar el sol volvieron, pero Mokuy que quería presumir de su logro genético quiso saludar un momento a sus vecinas de enfrente. Su hija impaciente por librarse de ellos se fue directa a casa.
Entretanto los idiotas no se habían movido en todo el día de su banco. El sol había traspuesto ya el cerco, comenzaba a hundirse desde lo lejos en el horizonte, y ellos continuaban mirando las varillas más inertes que nunca.
De pronto, algo se interpuso entre su mirada y el cerco. ¡Su hermanita!, cansada de lo que ella creía ser una eternidad de agobiante amor paternal, quería observar por su cuenta. Detenida al pie del cerco, miraba pensativa las plantas que estaban tras la cerca. Quería picar una flor que parecía estar a su alcance desde el otro lado, y en intentos desesperados alargaba su brazo hasta que lo consiguió.
Los dos idiotas, con la mirada indiferente, vieron cómo su hermana lograba pacientemente dominar el equilibrio, y cómo en puntas de pie metía la cabeza entre las varillas de hierro, cosa que les recordaba a una película de horror que habían visto recientemente — “callejón sin salida” — La mirada de los idiotas se había animado; una misma luz insistente estaba fija en sus pupilas. No apartaban los ojos de su hermana, mientras una creciente sensación de ansia bestial excitada por la imagen de la sirvienta descuartizando la gallina iba cambiando cada línea de sus rostros. Lentamente avanzaron hacia el cerco. La pequeña, que habiendo logrado picar una flor rozada, se disponía a salir de aquel horrorizante lugar, seguramente, sintió cómo la cogían de espaldas. Detrás de ella, los cuatro ojos clavados en los suyos la dieron miedo.
— ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Que me sueltes te digo! —gritó sacudiéndose en intentos de salir corriendo. Pero fue atraída, y sus esfuerzos fueron en vano.
— ¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡Mamá, papá! —lloró imperiosamente. Trató aún de sujetarse a las varas, pero fue arrancada y cayó.
—Mamá, ¡ay! Ma…
No pudo gritar más. Uno de ellos la apretó la garganta, apartando su pelo como si fueran plumas, y juntos la arrastraron de una sola pierna hasta la cocina, donde esa mañana se había desangrado a la gallina, y como si fueran caníbales, bien sujeta, la arrebataron la vida segundo por segundo.
Su padre, en la casa de enfrente, creyó oír la voz de su hija.
—Me parece que te llama —le dijo a Mokuy
Prestaron oído inquietos pero no oyeron más. Con todo, un momento después se despidieron, y mientras ella iba a dejar su sombrero, Mbá avanzó en el patio.
— ¡Nchama! ¡Princesita!
Nadie respondía.
— ¡princesa! —alzó la voz ya alterada.
Y el silencio fue tan fúnebre para su corazón siempre aterrado, que la espalda se le heló de horrible presentimiento.
— ¡Mi hija, mi hijita! —corrió ya desesperado hacia el fondo. Pero al pasar frente a la cocina vio en el piso un mar de sangre. Empujó violentamente la puerta entreabierta, y lanzó un grito de horror.
Mokuy, alarmada, ya se había lanzado corriendo a su vez al oír el angustioso llamado de su marido, oyó el grito y respondió con otro. Pero al precipitarse en la cocina, su marido, pálido como la muerte, se interpuso conteniéndola:
— ¡No entres! ¡No entres!
Ella alcanzó a ver el piso inundado de sangre. Sólo pudo echar sus brazos sobre la cabeza y hundirse a lo largo de él con un ronco suspiro.
Y mientras se derrite por el suelo, se plantea varios interrogantes, — ¿Qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? ¿Por qué se me castiga de ese modo? —
Mientras los mellizos cubiertos de sangre, estaban sentados en el suelo de la cocina, mirando a sus padres detenidamente, con una sonrisa casi consciente, su madre al observar aquello, sale del suelo en un arrebato de ira coge el palo de machacar de un mortero cercano e intenta librarse de…, no sé si maldición o castigo, lo que les había dado la vida. Pero es detenida por su esposo, que carente de fuerzas grita por auxilio.
Tras unos meses, azolada por la vergüenza y el dolor, Mokuy se suicida, el hombre tocado hasta el fondo por tanta aflicción, y perdidas de seres queridos, pierde la razón. Y los que ya sospechaban malas prácticas en el origen de sus bienes, afirmaron en tono humorístico, — ¡se veía venir!, ¿Qué se podía esperar de tanta fortuna de dudosa procedencia? —
No se volvió a saber nada de la sirvienta, y de los gemelos solo se sabe que a veces se les ve tras las barras, sentados en su banco, en el terreno ya casi boscoso. ¡Y habiendo llegado a este punto, termina nuestro relato!