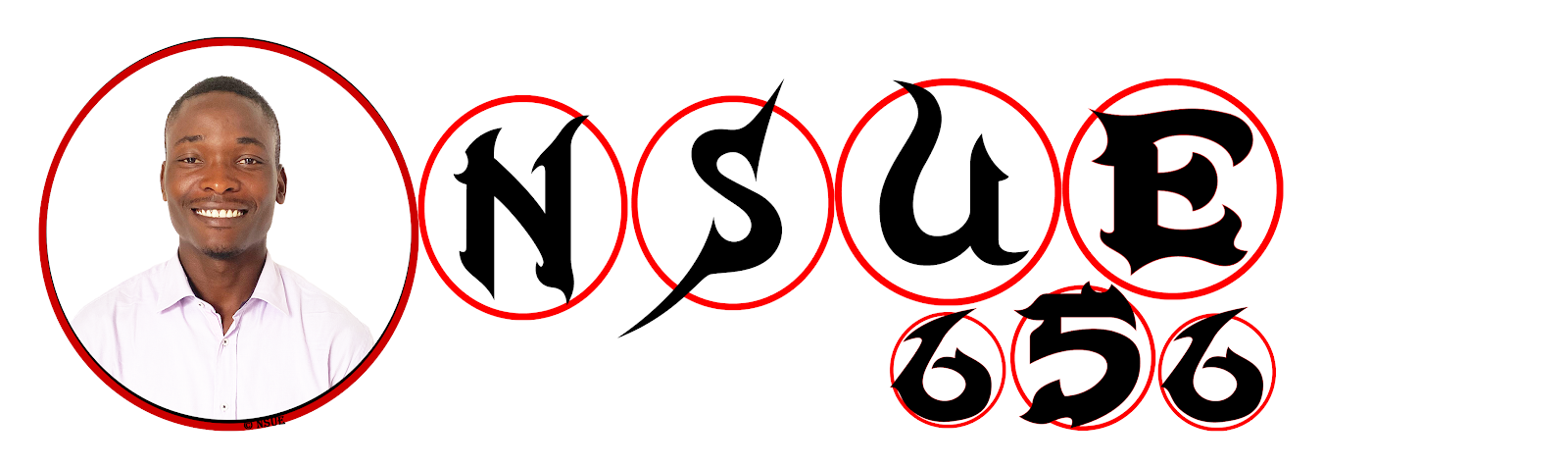El suicidio de Juan
El jardín estaba cubierto de aquellas hermosas flores. La casa, un fastuoso edificio de construcción colonial, rodeado por un muro que se elevaba a dos metros de altura, destacaba por su arquitectura antigua mezclada con la colosal modernidad. Por los alrededores se respiraba el olor a roció matinal. En aquella tarde, ni siquiera el humo negro que surcaba del escape de los autos, que subían y bajaban de la carretera junto a la casa, podía eclipsar a aquella ataráxica sensación a mezclas aromatizadas de árboles silvestres y rosas, un extraño perfume que, llegado en el interior de la casa, se respiraba, fusionados el campo y la ciudad.
—Vamos, que no es culpa suya, ¿Qué tiene que hacer él?, solo es un niño— se escuchó la voz de un hombre en el interior, dirigiéndose a su esposa, quien acababa de hacer un comentario desagradable sobre su hijo. Un niñito sollozando, se encontraba inclinado sobre sí mismo en una de las esquinas del enorme salón.
—¡Él es un monstruo! — gritó enseguida la mujer.
—Es un niño, ¡es tu hijo por dios santo!, no tienes que referirte a él de este modo, ¿acaso no tienes corazón?, ¿acaso no te importa herir sus sentimientos? — interrogó el hombre ya perturbado. —No…, este engendro no es mi hijo, es un demonio enviado para atormentar mi vida, es una maldición—volvió a gritar enfurecida la mujer, y por un largo instante no se volvió escuchar nada, salvo los gimoteos del pequeño.
...
Pedro vivía con su esposa en uno de los barrios más conocidos de la ciudad. Se le conocía en todo el vecindario, por su disposición a ayudar a cualquier persona; era un hombre de bien, “cuchicheaban los vecinos”. Pero esto sí, con un carácter muy fuerte. Destacaba, igualmente, por ser elegante y culto. Aunque desde hacía un largo tiempo, su carencia de hijos le tenía sumido en una tenebrosa amargura, por lo cual, algunas pinceladas de arrugas se habían dibujado en su rostro, como un amargo recordatorio de que el tiempo se le caía encima.
Cuando Ana, la esposa de Pedro, se quedó embarazada, después de cinco años de matrimonio, el vecindario, que por razones obvias empezaba a mofarse de su infructuosidad, se quedó escandalizado. Nadie se podía creer que un hombre de su edad, pudiera procrear un hijo. A sus sesenta y cinco años, y tras un largo historial de divorcios, a Pedro no le quedaban esperanzas de llegar a producir un heredero por medios convencionales; y cuando ya casi se había rendido; su esposa le anunció, aquel domingo que no llegaría a olvidar jamás, que estaba embarazada.
Ana tenía veinte años cuando conoció a Pedro. Se lo encontró en la casa de sus padres un día después de clases. Un hombre viejo que, para ella, nunca llegaría ser más de lo que era (un cajero automático). Y ahora estaba ahí, sentado en el sofá, junto a su padre, para presentársele seguramente, no se lo podía creer. La sola idea de llegar a ser su esposa, era algo atroz, que ni siquiera se podía imaginar. Pero el constante ir y venir de Pedro por la casa de los padres de ella, enseguida hizo notable la demoniaca conspiración que se maquinaba. Y un tiempo después, la presión de sus padres, los muchos regalos de su pretendiente, y los: —¿Quién se casa hoy día por amor? — de sus amigas, cegaron la percepción de Ana, y se descubrió a sí misma, unos años más tarde, en un matrimonio en el que, lo tenía todo, pero se sentía vacía, insatisfecha e infeliz. Y cuando el embarazo llegó, tuvo claro, que se había quedado atrapada en aquel matrimonio, con aquel hombre repugnante al que odiaba con toda su alma y no estaba dispuesta aceptar aquella desfachatez del destino. Aquello la condujo inevitablemente al aborto, pero las dos veces que lo intentó, con ayuda de los remedios caseros que la habían recetado sus amigas, casi se muere, y el feto que de milagro parecía aferrarse más y más a sus entrañas, siguió creciendo dentro de ella. Nueve meses después, nació Juan, un tierno bebé, cuyo rostro espantaba horrores. Desfigurado seguramente por los brebajes que había tomado su madre, el pequeño era la criatura más fea que jamás se había visto en el vecindario.
Tiempo después de nacer Monebigan, como enseguida se le había apodado. Sus padres, quienes pensaron que el tiempo aplacaría la deformidad de su linda criatura, se dieron cuenta de que esto no pasaría nunca. Al niño de ojos saltones, una enorme cabeza, con la nariz achatada; las manos, las tenía colgadas de su cuerpo, como si fuese un muñeco de barro, al que algún niño bruto hubiera obligado a tener brazos; había crecido como casi todos los muchachos en su condición, repudiado por todos aquellos que se supone deberían haberle dado el cariño y el amor que se merecía.
Arrebatado de toda remota ternura, fue obligado a pasar toda su infancia solo, con la sola compañía de algunos animales domésticos, que, de algún modo misterioso, acababan abandonándole también, espantados, seguramente por su horrible apariencia, o por las maquinaciones de su malvad a madre, desaparecían tarde o temprano, y en la mayoría de casos, más temprano que tarde.
Se atiburraba, así mismo, con todo tipo de dulces, recibiendo así, lo que podría considerarse la última pincelada, para hacer de su aspecto aun más monstruoso. Una dentadura corroída desde las mismísimas raíces y que había tomado un aspecto carbonizado, como si fuesen los restos de un terrible incendio.
El pequeño Juan, como le habían bautizado sus padres al nacer, cuyo nombre ya casi se había extinguido de la memoria de todos, salvo la de su padre, que de vez en cuando seguía con un ligero Juanito; ya estaba cansado de que se burlasen de él siempre.
Desde que era pequeño, hasta que llegó a la adolescencia, no pasó ni un solo día en que alguien no se mofara de su horripilante aspecto; y todo empeoró con la escuela…, ¡la dichosa escuela!, la presión era tal que, en varias ocasiones decidió no continuar, y aquello avivó aún más la ira de su madre, quien buscaba una excusa, sin importar lo pequeña que fuera, para desahogarse con aquella espantosa mancha de su joven maternidad.
Un día, cuyo calor sofocante daba la sensación de estar viviendo en el infierno, Juan estaba discutiendo acaloradamente con un compañero, soportando sus insultos más bien, cuando este le dijo: —¡Debieron abortarte! —. Solo quería enfrentarse a sus burlones, como bien le había aconsejado su padre. Escuchar aquello, le dejó sin fuerzas. Sin embargo, no todo en Juan era malo, de vez en cuando, huía de la realidad cultivando un hermoso jardín en la parte trasera de su casa. En él crecían muchas flores, con bellos colores y hermosísimas fragancias. Verdaderamente precioso. Un día, cuando todos estaban en casa, Juanito le preguntó a su padre: —¡Papi!, ¿crees que hubiera estado mejor que me hubierais abortado? — y su padre, que no sabía qué responder, se quedó mirándole larguísimo rato.
—Claro que no— dijo pasados unos minutos, —¿a qué se debe la pregunta?
—Es que un niño en clase, dice que…— y sin dejarle terminar la frase, le interrumpió:
—No escuches a estos niños desagradables…, solo te tienen envidia.
—¿De qué podrían tenerme envidia a mí? — interrogó el muchacho conmocionado, —ellos lo tienen todo, son guapos y populares, y yo…, solo mírame— dijo con el rostro decaído.
—Eres el muchacho más inteligente que conozco, y mira que conozco a muchos, y esto te hace especial. Y mientras ellos se burlen de ti, solo tienes que recordar que lo hacen, porque en realidad quieren ser como tú. Hijo, te amo y esto es lo único que importa.
Cuando tienes a alguien…, alguien que te apoye incondicionalmente, es como agua fresca en días calurosos, cierto es que no se desaparecen tus problemas, pero, saber que esta persona esta ahí, es un chute de ánimo y esperanza. Y el padre de juan, había sido desde siempre, esta única persona, su razón para seguir aguantando; y aquella noche, como las anteriores, Juanito se fue a la cama reconfortado.
—¡Quizás sea verdad!, los demás niños me tienen envidia— pesó mientras se disponía a dormir. Y razón no le faltaba, sus notas eran, con mucha diferencia, las mejores de su sala, pero ¿Qué no daría por sustituir aquella inteligencia por un rostro más agradable para su madre?
Al día siguiente, se fue al colegio de nuevo con la convicción de enfrentarse a los que se burlaban de él.
—Mírenlo, el cabezón— gritó uno de los compañeros, apenas Juan entrando en la sala, y todos se pusieron a reírse. Quiso responder, pero todos aquellos ojos fijos sobre él, le dieron miedo y se limitó a ir a sentarse.
—¡Juan es tan feo…!, que la partera que ayudó a su madre, murió de un infarto al verle la cara— dijo de nuevo el compañero. Y todos se estallaron en carcajadas.
—¡Es tan feo…!, que da más asco que la caca— gritó otro, y el alboroto sonó cada vez más intenso, llamando así, la atención de los maestros, quienes se acercaron al lugar y se limitaron a observar desde el pasillo, cómo aquellos muchachos se merendaban a Juan.
—¡Juan es tan feo…!, que incluso su propia madre le odia por ello— culminó una joven, que siempre había sido buena con el pequeño. En este mismo instante, una maestra entró en la sala, con una sonrisa que la atravesaba de oreja a oreja, no se la apagaba ni dios.
El pequeño juan ya no pudo contener el llanto, las lágrimas surcaban sus mejillas como violentas olas de un mar agitado; salió de la sala y se fue corriendo a su casa.
Aquel día, Juanito no asistió a las clases, y como siempre, desde el centro se avisó a su madre y la discusión fue tan acalorada que nadie durmió aquella noche.
Al amanecer, pedro se dirigió, a penas vislumbrada la aurora irrumpir por su ventana, al cuarto de su hijo, quería disculparse por la forma tan desagradable que le había tratado su madre en la noche. Él sabía que su obligación y la de Ana, era cuidar de su hijo, sin importar su aspecto…, debían amarle incondicionalmente.
Llegó a la puerta, se puso a esperar parado justo en frente, dudando de si interrumpir el sueño del muchacho. El pequeño que había sufrido la terrible ira de su madre, “quizás se merecía un respiro, solo por un día, quizás debía dejarle descansar”. Tras unos largos minutos, dudando de si despertarle o no, Pedro decidió golpear a la muerta. Los primeros golpes provocaron dolor en los nudillos de aquel hombre viejo, pero no hubo respuesta por la otra parte.
— Juanito — gritó Pedro, y el silencio sepulcral estremeció su envejecido corazón. Pedro volvió a golpear la puerta, esta vez con más fuerza, pero el chico seguía sin responder. Corrió a su cuarto, sin tener claro lo que quería conseguir con ello, —Ana…, Ana, algo le pasa al niño, no me responde, algo le pasa. — chilló descontrolado.
—Él está bien, solo estará avergonzado, si yo fuera él, tampoco quería salir de mi cuarto.
—¡Hablo en serio!, ¡el chico no contesta!, ¡siento que le ocurre algo!
—¡Me da igual!, ni que hubiera muerto…, ¡que dios quiera! — dijo volviendo a cubrirse con las sabanas. Pedro salió del cuarto, corrió hacia a fuera, miró por la ventana de juan, y solo pudo ver su mochila colgada tras la puerta. A esta hora, aquella mochila no debería estar ahí, y esto le asustó aún más. Trató de pensar, trató de obligarse a pensar. Las llaves de repuesto, “estarán en el llavero grande”. Se puso en marcha, chocándose contra todo, por no darse cuenta de los obstáculos. Llegó a su cuarto, vio a su esposa tumbada sobre la cama y sintió mucha rabia, pero se limitó a coger el llavero. Quiso ponerse a correr de regreso, pero pensó en caminar. Si corría, el pánico volvería y no podía permitirlo, además si caminaba, talvez todo saldría bien, y si no, Dios podía echar una mirada, verle simplemente caminando y pensar: “bueno, se me fue la mano, pero tengo tiempo de arreglarlo todo”. Caminó a paso tranquilo hasta el cuarto de juan. Y después de varios intentos, abrió la puerta, y ahí estaba el pequeño, colgado al lado de su mesa de estudio, blanco, congelado e inerte. Y sobre la mesa, una nota que decía: “Lo siento”.
¡GRACIAS POR TU LECTURA!
NO OLVIDES DEJAR TU COMENTARIO Y COMPARTIR CON TUS AMIGOS